Soy musulmana y francesa.
Dos palabras simples, pero que parecen contradecirse en la mente de muchos. Para algunos, estas dos identidades son incompatibles; para otros, forman el núcleo de una lucha constante.
Nací en Francia, de padres franceses nacidos en Túnez. Allí crecí, allí fui escolarizada y socializada. Pero durante mucho tiempo, nunca sentí realmente que esa Francia también fuera mía.
Vi, en los ojos de mi familia, lo que deja el desarraigo: una mezcla de nostalgia, de silencio, a veces de arrepentimiento, y con frecuencia, rechazo. Crecí en la intersección de varias culturas, en un ambiente donde la cuestión de la integración no se planteaba realmente. Hasta que el mundo exterior me obligó a enfrentarla. Fue brutal. Un colegio privado me dio esa primera bofetada. Allí entendí qué es la mirada: la que clasifica, la que juzga, la que pone a los hijos de obreros frente a los hijos de notarios. La que te pide integrarte mientras en realidad espera que te esfumes. No era “como los demás”. Lo escuché. Lo sentí. Como si mi forma de existir, musulmana, hija de inmigrantes, no encajara en el marco de la identidad francesa tal como me la presentaban.
Hablas el idioma, conoces los códigos, amas este país. Pero, a los ojos de muchos, sigues siendo un «hijo de la inmigración».
Cuando naces en Francia de padres extranjeros, vives en un limbo constante. Hablas el idioma, conoces los códigos, amas este país. Pero, a los ojos de muchos, sigues siendo un «hijo de la inmigración». Siempre nos remiten a un origen, como si eso anulara todo lo demás. Como si hubiera que elegir entre la herencia familiar y el país donde naciste, como si conciliar ambas cosas fuera imposible. Ese colegio fue el primer lugar donde sentí explícitamente el rechazo. No un rechazo frontal, no siempre dirigido personalmente hacia mí, sino un rechazo más insidioso: el que apunta a mi comunidad. Es un racismo sutil. Me decían que era “una árabe diferente”, como si eso fuera un cumplido. Como si mi valor dependiera solo de no parecerme demasiado a los estereotipos que tenían en mente.
Como si mi nombre, mi fe, mi apariencia física me condenaran a la exterioridad permanente. Como si el islam fuera incompatible con la República.
Y luego, en el liceo, comencé a hablar. A denunciar las injusticias, a señalar los comentarios racistas. Ahí intentaron hacerme callar. Porque “no estaba mi país”. Porque no debía decir demasiado. Porque al criticar a Francia, me reprochaban no quererla. Pero es justamente porque nací allí, porque vivo allí, por lo que me permito denunciar lo que está mal. Demasiado creyente para la laicidad, demasiado visible para la República. Como si mi nombre, mi fe, mi apariencia física me condenaran a la exterioridad permanente. Como si el islam fuera incompatible con la República.
¿Compatibles con la República?

Cortejo anticolonial de los militantes de la Estrella del Norte de África durante la mayor manifestación del Frente Popular de 1936.
Cuando naces en Francia de padres extranjeros y musulmanes, entiendes muy pronto que nunca serás totalmente de aquí. Constantemente nos recuerdan que somos de la “segunda generación”, una palabra elegante y puramente francesa para decir: “naciste aquí, pero no eres de aquí”. Entonces luchamos con esta enorme crisis de identidad, la de mi generación. Demasiado franceses para ser realmente árabes, pero demasiado árabes para ser realmente franceses. Muchos desarrollan un sentimiento de pertenencia más fuerte hacia el país de origen de sus padres, porque el vínculo con Francia está teñido de rechazo, sospecha y marginación. Pero paradójicamente, eso también conduce a una desconexión política: muchos pierden interés en la vida ciudadana, aunque podrían votar, actuar, comprometerse.
Cada acto religioso es escrutado, sospechado. Como si la fe musulmana tuviera que ser discreta, casi vergonzosa, para ser tolerada.
Y mientras tanto, no podemos practicar nuestra religión como quisiéramos. La frustración crece, se convierte en ira y luego en un malestar profundo. Algunos buscan refugio en la Umma, esa comunidad de fe que trasciende fronteras. Practicar el islam en Francia es un desafío diario. ¿Cómo cómo ser uno mismo, en un país que ve la visibilidad religiosa como una amenaza? Se habla de laicidad, pero se olvida que esta no puede ni prohibir ni juzgar. Y sin embargo, los musulmanes deben demostrar constantemente que son “compatibles” con la República.
Llevar un velo se vuelve provocación o sumisión. Rezar en público se convierte en una transgresión. Pedir un día libre para el Aid, se considera una reivindicación “comunitarista”. Cada acto religioso es escrutado, sospechado. Como si la fe musulmana tuviera que ser discreta, casi vergonzosa, para ser tolerada. La libertad de culto está recogida en la Constitución, pero su aplicación se cuestiona constantemente en nuestro caso. La laicidad se utiliza como un instrumento contra nosotros.
De la estigmatización a la violencia
Ya no solo nos juzgan: nos vigilan. Se habla de neutralidad, pero parece que solo a nosotros se nos aplica con tanto celo. Y este clima de hostilidad ha cruzado un límite. Se ha vuelto asfixiante. Hostil. E incluso mortal.
El asesinato de Aboubakar Cissé, ese joven musulmán apuñalado hasta la muerte el pasado 25 de abril solo por hacer su oración, es una prueba escalofriante. No molestaba a nadie. Rezaba. Y eso fue suficiente para que le quitaran la vida. Aboubakar no era una amenaza, era creyente. Y murió por eso. Su asesinato no provocó la indignación nacional que merecía un acto así. Como si, en el fondo, su fe lo hiciera menos digno de compasión.
Y nosotros tenemos que seguir fingiendo. Fingiendo que todo está bien. Que son “casos aislados”. Que no somos el objetivo. Pero lo sabemos: este clima nos empuja a escondernos, a disculparnos por ser creyentes, a adaptar nuestra fe a la mirada de los demás, como si practicarla fuera una culpa, una provocación.
Esta presión identitaria empuja a algunos al exilio. Cada vez más musulmanes y musulmanas dejan Francia, no para huir, sino para poder, por fin, respirar. Para vivir su fe libremente, sin tener que justificarse. Esta nueva fuga de cerebros no es solo económica, también es profundamente política y social.
La trampa del problema identitario
La cuestión identitaria sigue en el centro de las tensiones que atraviesan la sociedad francesa. Esta presión implícita, reforzada por un clima político polarizado y discursos mediáticos reduccionistas, instaura un dilema artificial: ¿hay que elegir entre ser francés y seguir siendo uno mismo? ¿Entre la ciudadanía republicana y la fidelidad a las propias raíces o a la espiritualidad? Sin embargo, esta elección impuesta no tiene nada de inevitable.
Ser francés, de origen inmigrante y musulmán no es contradictorio. Estas identidades coexisten, se enriquecen y no se anulan. No es el individuo quien crea la incompatibilidad, sino la mirada social, las representaciones políticas y los relatos dominantes que congelan las identidades y jerarquizan las pertenencias.
Es en nombre de esta experiencia vivida por lo que la crítica se impone: una crítica dirigida al sistema en el que vivimos, a sus puntos ciegos, a sus discriminaciones sistémicas, a la islamofobia persistente, al racismo estructural, a la banalización de los discursos extremos.
Es hora de permitir a los musulmanes de Francia respirar, pensar, creer, votar, vivir plenamente. Es hora de dejar de exigir que nos dividamos entre dos facetas de nuestra identidad. Porque somos ambas. Porque no somos a medias. Porque somos todo.
Y estamos en nuestra casa.
Ambrine Charmi
Ilustración de portada: Bill Bragg.











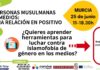





Sin comentarios